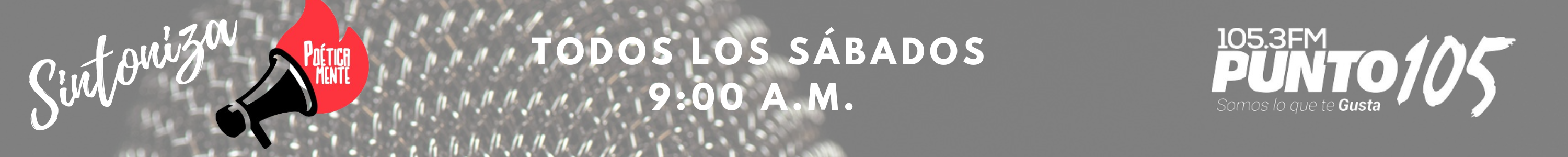Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Tecnología y Política
El Estado, más allá de ser un ente administrativo, es el garante del bienestar colectivo y el equilibrio social, cuyo objetivo es implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo, reduzcan la desigualdad y prioricen el interés común. Sin embargo, cuando los gobiernos favorecen una economía centrada en los negocios y sus actores privilegiados, el Estado pierde su función esencial.
En lugar de proteger el bienestar social, las políticas se convierten en herramientas para concentrar riqueza, debilitando la democracia y perjudicando a los sectores más vulnerables. Esto se agrava cuando los recursos provenientes de deuda externa, destinados al desarrollo y a servicios esenciales, benefician a monopolios y empresas familiares, perpetuando el poder económico de las élites y llevando a los países a una crisis fiscal de difícil solución.
En América Latina, especialmente en países como Argentina, Venezuela, Bolivia y El Salvador, se ha aplicado este tipo de modelo de gobernanza.
La deuda pública ha alcanzado niveles alarmantes, superando en algunos casos el Producto Interno Bruto (PIB). Estas políticas económicas, lejos de generar prosperidad, han intensificado la pobreza y la desigualdad, dejando a los ciudadanos con menos oportunidades mientras las élites consolidan su dominio sobre sectores estratégicos de la economía.
Desde finales del siglo XX, El Salvador adoptó una serie de reformas económicas bajo la promesa de modernización y atracción de inversiones. Lo que en su momento se presentó como un modelo de eficiencia, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y generar empleos, terminó beneficiando exclusivamente a sectores empresariales vinculados al poder político. Mientras tanto, la mayoría de la población, que esperaba experimentar mejoras en su calidad de vida, quedó excluida de los supuestos beneficios de estas reformas.
Las privatizaciones y concesiones fueron estrategias clave en este proceso, concentrando la riqueza en manos de unos pocos y debilitando la capacidad del Estado para regular y responder a las necesidades de la población. Uno de los primeros sectores en ser privatizados fue el bancario, en un proceso que permitió a grupos empresariales apropiarse de instituciones financieras que habían sido saneadas con dinero público. Estos bancos, que antes estaban al servicio de la ciudadanía, fueron vendidos sin que se aplicaran impuestos de transferencia a corporaciones extranjeras, lo que resultó en una mayor concentración del poder financiero en unas pocas manos.
Lejos de mejorar el acceso al crédito o fomentar la competitividad, este modelo limitó las posibilidades de financiamiento para sectores productivos pequeños y medianos, excluyéndolos de oportunidades de crecimiento económico. Este proceso se repitió en otros sectores clave, como el sistema de pensiones, que fue entregado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El modelo implementado convirtió el derecho a una jubilación digna en un negocio altamente lucrativo para el sector privado, que especulaba con los ahorros de los trabajadores sin ofrecer garantías adecuadas para su retiro, resultando en pensiones bajas e insostenibles. Se intentó privatizar la generación de energía a base del recurso geotérmico, así como la venta de la empresa pública LaGeo a la empresa italiana Enel Green Power, de dudosa reputación, un proceso que fracasó y no se pudo consumar. En ese contexto, otros servicios esenciales, como la distribución de energía eléctrica y las telecomunicaciones, ya habían sido privatizados
Estas medidas se justificaron con el argumento de que mejorarían los servicios, aumentarían la competencia y reducirían las tarifas. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos: el control de estos sectores quedó en manos de monopolios privados que no solo encarecieron los costos para la población, sino que tampoco mejoraron la calidad ni la accesibilidad de estos servicios.
En lugar de avanzar hacia una mayor equidad, estos procesos de privatización y concentración de poder económico agudizaron las desigualdades sociales, dejando a una gran parte de la población sin los recursos necesarios para acceder a servicios básicos de calidad.
Con la llegada de administraciones de izquierda, se prometió un cambio en la orientación económica, pero las expectativas de revertir las privatizaciones y desmantelar los privilegios empresariales se desvanecieron rápidamente. En lugar de modificar estas políticas, los gobiernos implementaron Asocios Público-Privados (APPs), que beneficiaron a empresas privadas y perpetuaron el modelo económico basado en el beneficio privado. El endeudamiento del país aumentó considerablemente, y los recursos fueron destinados a financiar programas de inversión que favorecieron intereses particulares, sin rentabilidad social y con falta de transparencia, replicando los patrones de corrupción previos.
La lógica de acumulación sigue vigente en el país, donde la deuda externa ha alcanzado niveles alarmantes, agravando el estancamiento económico y afectando a los sectores más vulnerables, que carecen de acceso a servicios básicos y enfrentan pobreza. El alto costo de esta deuda limita la inversión en áreas clave como salud, educación y programas sociales, perpetuando la pobreza y la desigualdad.
Cuando un gobierno prioriza los intereses empresariales sobre el bienestar colectivo, el Estado pierde su función esencial, convirtiéndose en un administrador de intereses privados y debilitando la democracia. Si esta lógica persiste, el país continuará atrapado en un ciclo de endeudamiento, pobreza y dependencia, sin cambios reales en el futuro.»
 Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Diario Co Latino 134 años comprometido con usted